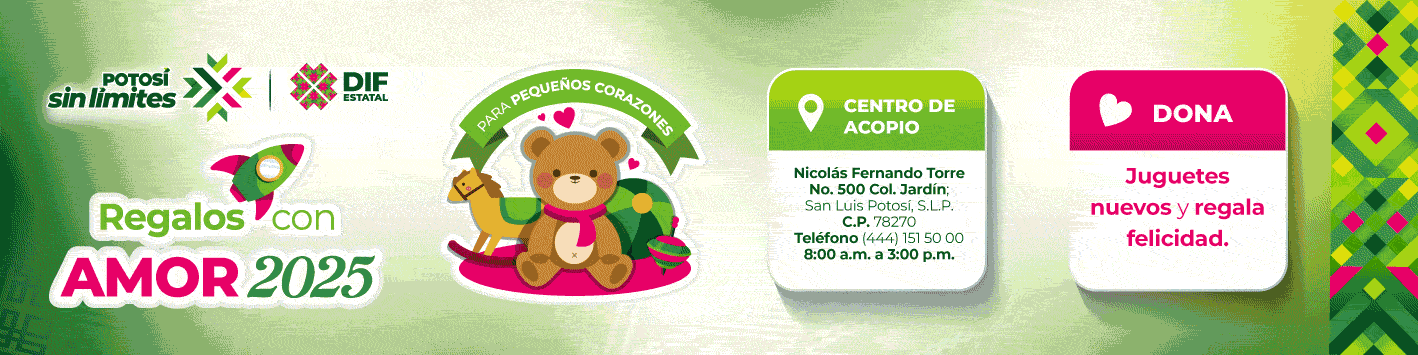Cuando llegamos al mundo, lo primero que hacemos es pedir ayuda. Lloramos. No sabemos hablar, ni caminar, ni siquiera sostener nuestra propia cabeza. Pero sabemos pedir. Sabemos clamar. Y alguien (con suerte) viene.
Pedir ayuda es el primer idioma que hablamos. Es puro, instintivo, vital. De bebés no sentimos vergüenza por necesitar al otro. No pensamos en si somos una carga, no calculamos si será demasiado. Simplemente lo hacemos. Porque confiar en que alguien estará ahí es, al principio de la vida, nuestra única forma de sobrevivir.
Pero algo extraño ocurre mientras crecemos. El mundo nos va enseñando que pedir ayuda es debilidad, que la autosuficiencia es una virtud, que quien necesita mucho, vale poco. Aprendemos a tragarnos las lágrimas, a ocultar el temblor de las manos, a decir “estoy bien” cuando en realidad nos desmoronamos por dentro. Así, nos vamos desconectando de esa sabiduría antigua que traíamos desde la cuna: la de saber que no podemos (ni debemos) con todo solos.
Pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza emocional. Requiere valentía reconocer que algo nos supera, que necesitamos otra perspectiva, otra voz, otro hombro. Implica confiar en el otro, exponerse, mostrar la parte más humana y vulnerable de uno mismo. Y en una sociedad que glorifica la dureza, eso es un acto profundamente revolucionario.
La mente humana no está hecha para cargar en silencio. Lo que no se expresa, se imprime en el cuerpo: en el insomnio, en la ansiedad, en ese cansancio que no se va con dormir. Pedir ayuda es, entonces, una forma de salud. Una forma de amor propio. Es abrir una ventana cuando el cuarto se llena de humo. Es tender una mano al borde del abismo y permitir que otra mano nos tome.
A veces, la ayuda viene en forma de terapia, de conversación con un amigo, de un “¿puedes acompañarme?”. No siempre necesitamos soluciones; a menudo, lo que más sana es sentirnos escuchados. Saber que no estamos solos. Que alguien nos ve, nos nombra, nos sostiene, aunque sea un rato.
Volver a pedir ayuda es, en cierto modo, regresar a casa. Es recuperar esa voz ancestral que sabía que llorar estaba bien, que pedir era legítimo, que necesitar al otro no nos hace menos, sino más humanos.
Y aunque nos cueste, aunque la garganta se cierre y el orgullo arda, atrevámonos a volver a esa sabiduría antigua. Porque nadie vino a este mundo para sobrevivir en soledad. Y porque, quizás, lo más valiente que podemos hacer… es aprender a pedir ayuda, otra vez.
Estefanía López Paulín
Contacto: psc.estefanialopez@outlook.com
Número: 4881154435