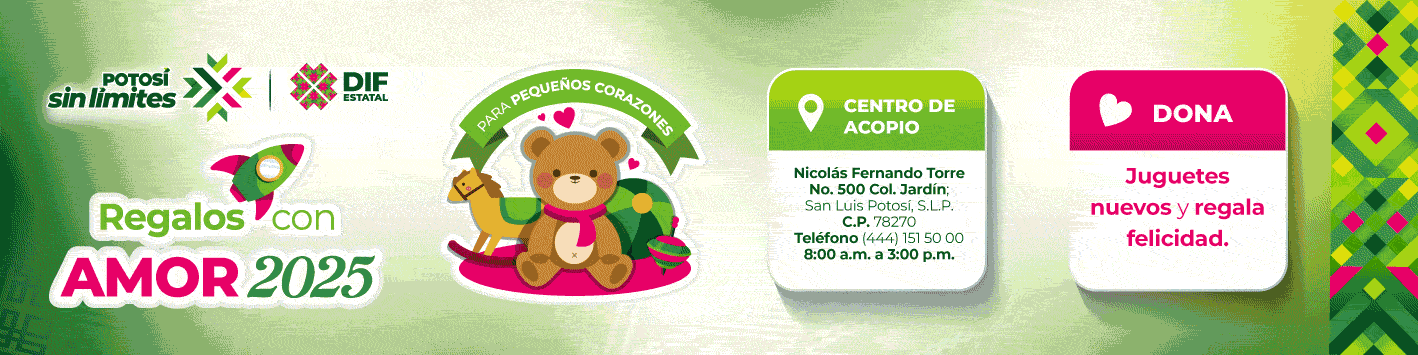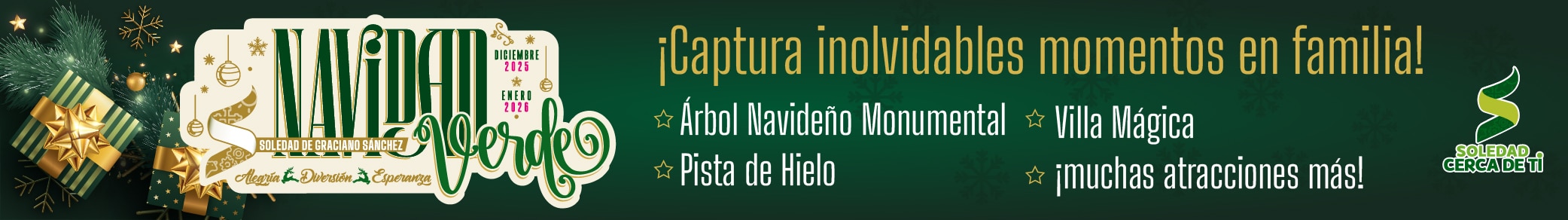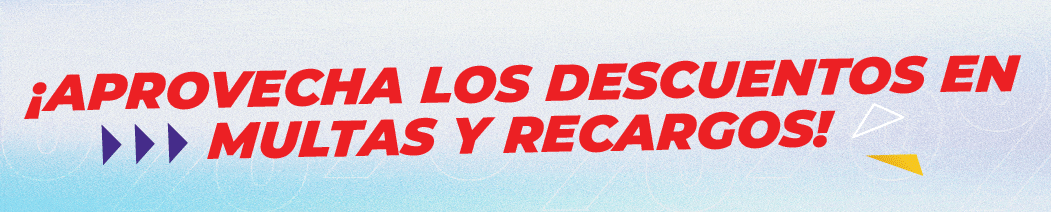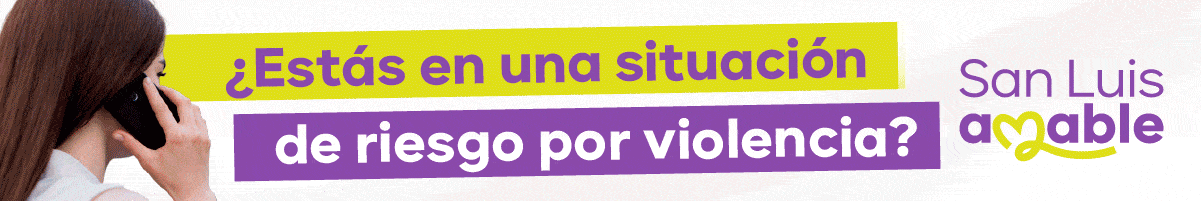Vivimos en una era donde las redes sociales se han convertido en una extensión de nuestra vida cotidiana. En ellas compartimos opiniones, emociones, experiencias y, cada vez más, reflexiones sobre salud mental. Esta tendencia tiene un lado luminoso: hablar abiertamente de ansiedad, depresión o burnout ha contribuido a derribar tabúes y a promover la empatía. Sin embargo, también tiene una sombra: la generalización excesiva y la difusión de información poco precisa que puede distorsionar nuestra comprensión de la mente humana.
En plataformas como TikTok o Instagram abundan publicaciones que traducen complejos conceptos psicológicos en frases de diez segundos o en memes fácilmente compartibles. De repente, todo el mundo “tiene ansiedad”, “es narcisista” o “padece TDAH”. Si bien estos términos provienen de un intento genuino de ponerle nombre a lo que sentimos, su uso indiscriminado puede convertirse en un arma de doble filo. La psicología, al fin y al cabo, no es una lista de etiquetas, sino una ciencia que estudia procesos profundos, contextuales y únicos en cada persona.
Desde una perspectiva psicológica, la generalización cumple una función cognitiva: simplifica la realidad para hacerla más comprensible. Nuestro cerebro tiende a clasificar y a buscar patrones, porque eso nos da una sensación de control. Pero en el terreno digital, donde la inmediatez manda, esta tendencia se amplifica. La complejidad emocional se resume en frases virales, los matices desaparecen y los diagnósticos se transforman en identidades. Así, lo que debería ayudarnos a entendernos mejor termina muchas veces limitando la forma en que nos percibimos.
Un ejemplo común es el del “autodiagnóstico”. Al leer o escuchar experiencias ajenas, muchas personas se identifican con ciertos síntomas y concluyen que padecen un trastorno específico. Aunque reconocerse en el relato de otro puede ser reconfortante, el peligro está en confundir el malestar cotidiano con una condición clínica. La tristeza no siempre es depresión, el cansancio no necesariamente es ansiedad, y la distracción no equivale a TDAH. Al simplificar, corremos el riesgo de patologizar emociones humanas normales.
La psicología invita, en cambio, a escuchar con matices. No todo lo que duele es una enfermedad, ni todo lo que cuesta es un trauma. Las emociones tienen una función adaptativa, y comprenderlas requiere tiempo, contexto y acompañamiento profesional. Las redes, con su ritmo vertiginoso, suelen dejar poco espacio para la reflexión y mucho para la comparación. Nos empujan a medir nuestro bienestar en likes o a creer que hay fórmulas universales para sanar.
Sin embargo, no se trata de demonizar el mundo digital. Las redes también pueden ser espacios de conexión, educación y contención emocional si se usan con criterio. La clave está en consumir con pensamiento crítico, verificar fuentes y recordar que detrás de cada publicación hay una interpretación, no una verdad absoluta.
Al final, cuidar nuestra salud mental en la era de las redes implica algo más que desconectarnos del teléfono: significa aprender a distinguir entre lo que informa y lo que simplifica, entre lo que nos orienta y lo que nos encasilla. Porque entendernos no debería ser un desafío viral, sino un proceso genuino, humano y profundamente personal.
Estefanía López Paulín
Contacto: psc.estefanialopez@outlook.com
Número: 4881154435